La condesa de Listomere-Landon era una de aquellas mujeres del Antiguo Régimen, de tez pálida, cabellos blancos y sonrisa maliciosa. Retratos septuagenarios del siglo de Luis XV, estas mujeres eran por lo general afables y cariñosas, como si la edad del amor no hubiera acabado para ellas; olían a polvos á la marechale, y un recuerdo hacía asomar a sus labios la sonrisa antes que una gracia. La actualidad les desagradaba. Cita de La mujer de treinta años (1831) de Honoré Balzac.
Toujours exhalant la poudre à la marechale…La Poudre a la Maréchale fue, en origen, un polvo para pelucas de gran predicamento en esos días de gloria de la Corte de Versalles, espejo en el que se miraba el resto de Europa.
La mariscala D´Aumont, autora de tan ilustre cosmético, perfeccionó una receta a base de iris y rosas que todas las cabezas aristocráticas se enorgullecían de usar. Era una costumbre de la época que las damas que reinaban en su casa dedicaran el tiempo a pintar porcelana, hacer paneles decorativos con caracolas o crear perfumes secos como los polvos para el cabello o los saquitos para la ropa. En los salones más famosos del Antiguo Régimen se respiraba esa fragancia intensamente atalcada. El éxito de la fórmula de la mariscala se debió en parte a la buena capacidad que tenía para perdurar en el tiempo frente a otras fórmulas más ligeras, pero seguramente la buena posición social de su creadora ayudó a extender la fama del producto.
Catherine Scarron de Vaures, la mariscala, era hija de Michel Antoine Scarron, consejero del rey y tesorero general de Francia. En marzo de 1629 se casó con Antoine D´Aumont, marqués de Villequier, quien asciende a mariscal de Francia en 1651, a gobernador de París en 1662 y llega a par del reino en 1665, cuando se crea el ducado D´Aumont. Se cree que la fecha de creación de La Poudre a la Marechále fue 1669, año en que fallece el mariscal.
Escenificar la propia presencia en la Corte era un arte que las mujeres debían aprender a dominar, no sólo para la ostentación de un rango social, también por la competitividad. Había que tener un halo poderoso que creara presencia y eso lo hacían a través del olor, los ropajes, los elaborados tocados y las intrigas galantes. Aura, pompa y circunstancia.
Dado que fue un producto tan reconocido, la fórmula se popularizó. Fijó el perfil de un tipo de perfume empolvado, especiado, penetrante y cálido que a modo de receta todo manual de perfumista recogía. Como en otros casos, la fórmula se adaptó al medio líquido como Eau de Maréchale, acrecentando su fama. Fue de hecho un perfume tan conocido y popular que marcó una época, como refleja el texto de Balzac.
La desaparecida Crown Perfumery tuvo en su catálogo el perfume Maréchale hasta finales del s. XX y Santa Maria Novella ofrece una interpretación muy especiada, casi acre, en Marescialla que data de 1828. Con todo, la importancia de la fórmula está en prefigurar el tono caracterísitco de lo que en la perfumería moderna serán los grandes bouquets florales, especiados y empolvados a la manera de L´Origan de Coty o L´Heure Bleue de Guerlain.
Posiblemente existan tantas fórmulas-recetas del perfume de mariscala como manuales; con frecuencia se habla de iris, benjuí, flor de naranjo, rosas de Provenza, coriandro y clavo como ingredientes importantes, vetiver incluso. Pero una de las recetas más completas y cercanas al sabor que nosotros podemos conocer a través de los perfumes modernos es la que recoge C. F. Bertrand en Le Parfumeur Imperial (1809) donde recomienda esta fórmula para crear la fragancia de polvos blancos porque es penetrante y no desvirtúa la blancura de la base. La fórmula para 20 libras de almidón es:
2 libras de iris
1/2 libra de rosas de Provenza
1 libra de Palo de Rhodas
1 y 1/2 libra de semilla de ambreta
2 onzas de clavo
1/2 libra de canela fina
1 cuarterón de benjuí
1/2 libra estoraque
1/2 libra de coriandro
1 cuarterón de corteza de bergamota o de pequeñas naranjas
1 cuarterón de flor de naranjo seca
2 onzas de anís estrellado
4 onzas de raíz de angélica
4 onzas de sándalo
2 onzas de chufas
2 granos de almizcle
Un bouquet empolvado/atalcado, seco y balsámico, especiado y con notas florales de rosa, iris y flor de naranjo con el toque refrescante del anís estrellado. Pero con el acabado de un perfume natural, plano y horizontal.
En Francia, el uso de las pelucas empolvadas fue una moda breve comparada con otras del Antiguo Régimen, pero no dejó a nadie indiferente… aunque esta costumbre de las pelucas empolvadas donde más predicamento tuvo fue en Inglaterra. Era parte del atuendo de gala.
Sin embargo, mucho antes de que en la Francia de Luis XVI fuera de rigor empolvar las pelucas, éstas eran usadas durante el s. XVII con un fin profiláctico, a modo de barrera entre el cuero cabelludo y los piojos. Luis XIV, el Rey Sol, dictó que las pelucas eran moda y el tono cambió, pasaron a formar parte de los aparatosos atuendos como un elemento más de boato. Pronto se extendió el uso y se sofisticó. En Versalles, a mediados del s. XVIII las pelucas podían ser muy elaboradas, incluso temáticas.
Entre los ricos, al principio las pelucas imitaban el tono de los cabellos. A finales del s. XVII los hombres comenzaron a empolvar sus cabellos con blanco y las mujeres con tonalidades grises o tonos pasteles de rosa, azul o blanco roto. A las cortes esta costumbre llegó algo más tarde, pero hacia 1705 ya se había extendido el uso.
Cuando el clima político y social comenzó a cambiar, estos peinados comenzaron a verse como un signo más de la decadencia aristocrática. Tras la Revolución Francesa ( 1798-1799) llevar una peluca empolvada era un reclamo para conseguir cita con Madame Guillotina. En Inglaterra también era algo mal visto pero con un matiz diferente. Para fabricar los polvos había que usar almidón y en aquella época de hambruna suponía un auténtico despilfarro. El gobierno entonces decidió imponer el impuesto de una guinea al año para quien fuera a seguir la costumbre, so pena de multa. Se recaudaron cifras escalofriantes. El pueblo comenzó a llamar a quienes llevaban pelucas empolvadas «los cerdos de la guinea» (juego de palabras con cobaya «guinea pig») ya que pagaban ese impuesto por vanidad y la multa por impago era 20 veces la tasa.
Con el aire de la Revolución, en la mente colectiva quedó fijada la idea de que aquella imagen empolvada era algo arcaico, propio de señoras mayores afines a un sistema poco democrático. Y aquella fragancia que las acompañaba siempre tan penetrante, intensa y atalcada las delataba.
Pero la receta de La Poudre a la Maréchale igual que otras muchas permaneció en los manuales de perfumería y continuó en los catálogos. Estas antiguas recetas eran cien por cien naturales y pasaban de libro en libro, de maestro en maestro con pequeñas modificaciones. Durante la segunda mitad del s. XIX también fueron la base para que los maestros perfumistas comenzaran a trabajar nuevas estructuras combinando los nuevos materiales de síntesis (cumarina, heliotropina, iononas, vainillina, etc) con los ingredientes tradicionales. Esa época de cambios rápidos y gran experimentación supuso el caldo de cultivo en el que nacieron los prototipos modernos, fijando nuevas estructuras que volverían a marcar el aire de los tiempos.
Pero los viejos adagios siguen resonando, convertidos en tópicos y aún hoy se percibe que lo muy intenso y empolvado es de otra época, de señora mayor. Lo cierto es que la técnica de sustituir en las fórmulas ingredientes viejos por otros nuevos es una práctica normal para renovar tipos de perfumes: nuevos fougére, nuevos orientales, nuevas notas de gardenia y, por supuesto, nuevos matices empolvados.
Lo que nuestra generación percibe hoy como nuevo y fresco podrá ser visto por la siguiente como algo demodé. Prejuicios aparte: todo es devenir.
La serie Aristocrats (1999) de la BBC, basada en la novela de Stella Tillyard titulada Aristocrats: Caroline, Emily, Louisa y Sarah Lennox 1743-1832 es una historia que refleja bien los dramas familiares, las demandas sociales de la época y el cambio político a raíz de la Revolución Francesa. Tiene una estética muy cuidada, los trajes son casi como personajes. Una de las escenas más representativa ocurre durante una celebración del nuevo rey Jorge III; así podemos ver a las protagonistas lucir sus mejores galas, joyas, plumas y, por supuesto, cabellos empolvados. Muy recomendable como documento y como entretenimiento.






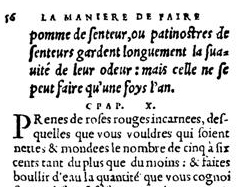

































Debe estar conectado para enviar un comentario.