
*Ilustración del ruibarbo de la «Histoire generale des drogues» (1694), Pierre Pomet.
I La antigua medicina y el ruibarbo verdadero
En una carta dirigida a los Reyes Católicos durante su primer viaje, Colón deja constancia de haber encontrado, entre muchas cosas, ruibarbo. Es casi una anécdota pero muy significativa porque revela la confusión que durante siglos se acumuló en el viejo continente respecto a esta planta milenaria. Sabemos que Colón creía firmemente haber llegado a Asia -sabían que de ahí provenía la planta, pues ya Marco Polo afirmaba haber encontrado ruibarbo verdadero en el NO de China, en las montañas de Tangut- y, por tanto, esperaba encontrar ruibarbo, la planta por cuya raíz rica en propiedades medicinales se pagaban precios astronómicos: llegó a costar más que la preciada canela de Ceylán, el narcótico opio y el dorado azafrán. Pero Colón, como cualquiera de sus coetáneos, no conocía la planta de primera mano; nadie en Europa la había visto aún crecer en su hábitat natural, sólo llegaba en forma de medicamento, esto es, en polvo o como raíz seca troceada.
El polvo de ruibarbo era un producto frágil que se estropeaba con facilidad, era poco probable que lo consumido en Europa desde la Antigüedad llegara de China porque el producto no aguantaba semejante viaje, habría una fuente más cercana. Y ahí es donde toda la confusión y la aventura comienza y donde cobra sentido la búsqueda del ruibarbo verdadero o más verdadero…
«Se ha trabajado mucho para determinar la especie de este género que suministra la raíz que los médicos ingleses han considerado como la mejor especie de ruibarbo, de la naturaleza del que se nos hace bajo el nombre de ruibarbo de Turquía (…) poseemos hoy las simientes de una planta cultivada en Inglaterra, cuyas raíces tienen las propiedades que se han reconocido en el ruibarbo más verdadero y más estimado (…) « Tratado de materia medica (1796) William Cullen
En el s. XIII, a través de la Ruta de la Seda, comenzó a llegar un producto muy apreciado por sus propiedades llamado «ruibarbo ruso», aunque hoy no está claro que fuera el verdadero sino uno más verdadero quizás ya usado desde tiempo de los griegos. Al menos, la etimología de la palabra esto indica.
Dioscórides habla de un medicamento llamado Rha que llega a través del Bósforo, seguramente ruibarbo. Rha era el nombre que los pueblos escitas que vivían hace 3000 años en a´reas de la actual Ucrania daban al río Volga y, la planta que crecía en abundancia en sus orillas recibía el mismo nombre. Es uno de los nombres más antiguos por los que se conoce al ruibarbo, otra era Rheon, posiblemente derivada del persa y que al latín pasó como Rheum. Al ser un producto importado se le acabó aplicando el calificativo barbarum, y así en latín medieval se decía rheum barbarum (ruibarbo extranjero) hasta llegar a rheubarbarum, de donde deriva ruibarbo. Plinio, quien lo convirtió en panacea, lo describe bajo el nombre de Rhacoma y Rha-Ponticum es otro nombre frecuente que describe un origen más allá del Ponto. Durante siglos este fue un producto importado, un carísimo medicamento importado.
Se dice que Mitríades VI, rey del Ponto en el s. I a. de C., formuló el famoso antídoto Mithridatium partiendo de fórmulas antiguas como el kiphi y añadiendo otros ingredientes como el ruibarbo porque éste se asociaba con la eliminación de toxinas en el cuerpo. Por esto precisamente era tan preciado en la Antiguüedad: tenía un rol principal en la catarsis.
La base de la medicina antigua gira en torno a este concepto de catarsis. Ya a los antiguos sanadores, anteriores a la medicina hipocrática basada en la teoría de los humores, se les llamaba catárticos, esto es, purificadores. La teoría hipocrática que luego sería el modelo médico durante siglos, se basaba en los humores corporales y su equilibrio; si dicho equilibrio se veía afectado había que eliminar las sustancias nocivas o malos espíritus causantes, es decir, había que someterse a una catarsis. En sentido médico tal cosa consistía en una purga. De hasta que punto este procedimiento fue prescriptivo durante siglos habla el hecho de que Enrique VIII en su últimos lecho de muerte se le administrara ruibarbo.
«Las cualidades de esta raíz son las de un purgante suave (…) dada a grandes dosis causa dolores de tripa del mismo modo que otros purgantes; pero es muy raro que caliente o produzca otros efectos de los purgantes más drásticos (…) La calidad purgante está acompañada de una amargura, muchas veces útil para restablecer el tono del estómago, cuando está destruido; y por lo común el estómago soporta con más facilidad el ruibarbo por razón de su amargura, que otros muchos purgantes» Tratado de materia medica (1796) William Cullen.
Existen muchas variedades de ruibarbo; de tallo amarillo, verde o llamativo rosado; es una planta importante, incluso se han encontrado variedades gigantes en Alaska, un indicativo de que necesita el frío. De hecho, se cree que es originaria de Siberia, Mongolia y China donde, desde tiempos inmemoriales, se apreciaba por sus cualidades curativas.
El clásico Herbario de Shennong datado en torno al 2700 a. de C. recoge el vestigio más antiguo conocido a cerca del uso del ruibarbo. Aunque dicho texto ya sólo existe gracias a escritos posteriores basados en tradiciones orales , se sabe que consistía en tres libros; el primero dedicado a fármacos estimulantes, el segundo centrado en el tratamiento de enfermedades y el tercero hablaba sobre sustancias de acción violenta sobre las funciones fisiológicas, principalmente venenos. En este tercer volumen aparecía el ruibarbo bajo el nombre de El Gran Amarillo, nombre clásico de la planta en China. Era una sustancia muy preciada para tratar problemas digestivos, principalmente inflamaciones y estreñimiento. Se consideraba una medicina muy eficaz y potente que debía ser administrada con cuidado. Las dosis en Europa se cuidaban menos, y médicos como Cullen hablan de ello, pues lo que aquí se comercializaba era más suave, otra variedad de ruibarbo pero ¿cuál? o ¿cuales? Es difícil de decir.
Desde la Edad Media hasta la apertura de China en 1842 especular era la norma puesto que había sido imposible encontrar la planta original in situ. Incontables intentos por conseguir semillas auténticas para cultivarla en tierras europeas sólo contribuyeron a aumentar la confusión y multiplicar las variedades. La planta que hoy crece como vegetal de consumo alimentario (Rheum hybridum) es el fruto de diversos cruces entre semillas procedentes de Rusia, ejemplares llegados de Turquía y, seguramente, falso ruibarbo o rapontico. Es una larga, larga y enrevesada historia en la que cierta «ruibarbo-mania» floreció abonada por el afán comercial de la Compañía de las Indias Orientales o el monopolio establecido por Catalina, la Grande. Añadamos que los farmacéuticos fomentaban el cultivo y los intrépidos pioneros botánicos que emprendían el viaje en busca de la planta perdida dejaban en los relatos de sus vivencias una extraña mezcla de verdad y confusión. En consecuencia, el conocimiento de la planta avanzó lentamente y fue dando lugar a un fenómeno paralelo de naturaleza diferente: la gastronomía y los vinos frutales.
El consumo de ruibarbo como alimento no es un hecho moderno. Ya los chinos sabían que las hojas eran tóxicas pero que el tallo era comestible y existen recetarios árabes y persas donde se incluye como ingrediente en la elaboración de platos. Pero hoy en día es un vegetal bastante popular por su sabor afrutado de efecto ácido, similar al de las fresas tardías; y como las fresas se usa frecuentemente para hacer pasteles, rellenos de tartas de fruta, triffles, compotas.
Conseguido el cultivo de cierto ruibarbo considerado como «el más verdadero» en Inglaterra, en 1817 en el Chelsea Physic Garden se hace un pequeño descubrimiento: dejando bien tapadas las raíces en invierno durante varias semanas se consiguen unos brotes tempranos que tenían mejor sabor porque eran más suaves. Este cultivo forzado inició la variedad comercial de uso culinario hoy tan conocido. El ruibarbo seguramente se introdujo en la dieta por sus propiedades medicinales pero el abaratamiento progresivo del azúcar que permitía contrarrestar su acidez ayudó y no poco a su popularización.
Aunque la historia del ruibarbo es más medicinal que culinaria, si hoy la planta es conocida es precisamente por su sabor afrutado y refrescante con carácter acidulado. Y son precisamente estas características las que forman parte de la historia de la perfumería, aunque tratándose del ruibarbo, el camino siempre es sinuoso…
II. A través de la gardenia, el frescor afrutado del ruibarbo
Desde Gardenia de Chanel a Amarige de Givenchy la gardenia se retrata con rasgos crujientes gracias a una molécula de carácter áspero que aún representa un prototipo de frescor: el acetato de estiralilo. Es una nota clásica en la gama de las notas verdes, con una característica textura áspera y un carácter seco que va muy bien en notas de salida de perfumes de acabado seco, austero y herbal como los clásicos perfumes chipre. Es el famoso Gardenol que corona Jour d´Hermès y tantos otros perfumes. Sin embargo, aunque su carácter sea principalmente verde y se use para crear acordes de gardenia, es un material que tiene una faceta afrutada que recuerda al ruibarbo.

*White Lilac & Rhubarb de Jo Malone.
En la perfumería clásica esta faceta frutal no se exploraba a fondo pero era útil para dar relieve y brillo a las notas florales. Jean Charles usó el acetato de estiralilo para crear los complejos de gardenia en Carven Ma Griffe (1946) y en Miss Dior (1947). Bandit de Robert Piguet también llevaba una dosis más que generosa de este material que ayudaba a suavizar la potente nota de fondo de cuero. Progresivamente este tímido matiz frutal fue cobrando protagonismo a través de perfumes que contrastaban el dulzor floral con acentos afrutados y ácidos más refrescantes y reminiscentes de bayas.
Pero el acetato de estiralilo no es el único material clásico con acentos frutales que jugó un papel importante en la evolución de la faceta afrutada, pero sí es uno de los que sobrevive a las restricciones frente al Lyral (clave en el Anaïs Anaïs vintage) o el poderoso aldehído ciclamen con el que se crean notas de flor de tilo. Estos materiales clásicos tienen una declinación verde y floral (flor de tilo, muguet, gardenia, ciclamen) pero la nota de ruibarbo que actualmente gana terreno tiene acentos más cítricos y vibrantes de pomelo y frutos rojos o es directamente una recreación golosa y culinaria como en Baby Doll de YSl que se centraba en el sabor de la compota de ruibarbo o Ricci Ricci que se inspira ne los bastones de caramelo de ruibarbo que aún se consumen en UK.
Seguramente fue el perfume Rhubarb (2003) de la serie Sherbet de CDG el pionero en hacer lucir la nota de ruibarbo como un refrescante sorbete, Hermès presenta el mismo concepto en Eau de Rhubarbe Ecarlate(2016). El aspecto cítrico se exploraba también en AquaAllegoria Tutti Kiwi de Guerlain donde el ruibarbo añadían un efecto radiante o en 4711 Acqua Colonia Rhubarb & Clary Sage donde contrasta con un fondo ambarado. Pero en ocasiones esta nota se reviste de un acabado más tecnológico e incandescente gracias a materiales como el Paradisamine de Givaudan, presente en John Varvatos Acqua, donde añade una vibración tropical con elementos vegetales, en Antigua de Phaedon, en Paradis Perdu de Frapin o en nuevos perfumes de cuero con declinación gourmand como Les Frivolites (2017) de Jacques Fath.
Aún sigue acompañando el ruibarbo a composiciones florales de acentos verdes como La Tulipe de Byredo, el delicado White Lilac & Rhubarb de Jo Malone o el dramático bouquet de flores blancas que es Honour Woman de Amouage donde añade un tinte dulce y herbal… Por su afinidad con el pomelo rosa, al que también recuerda, a menudo forma parte de composiciones basadas en vetiver u otras notas de maderas ambaradas como en Guerlain Homme Intense, #211 Mon Vetiver Narcotique de Le Ré Noir. Mientras su faceta vegetal sale a relucir en perfumes como Rose Ikebane de Hermès para resultar esa faceta verde natural de la rosa o en Aedes de Venutas EdP unida al incienso.
Así el ruibarbo como nota parece tener cierta versatilidad: puede ser clásico y acompañar acordes verdes y florales de tono más seco, o moderno , energizante, acidulado y/o gustativo. Incluso intrigante. Además la nota recorre todos los sectores de la perfumería, desde exlcusivas niche como Aoud Absolue Précieux de Roja Dove al asequible y popular Comme une evidence de Yves Rocher, presentándose con un carácter más abstracto o concreto, siendo una nota más seca o jugosa, herbal o afrutada…la cuestión es que siempre parece añadir contraste y ahí radica su atractivo. Eso y esa cierta reminiscencia clásica que tiene el efecto acidulado.



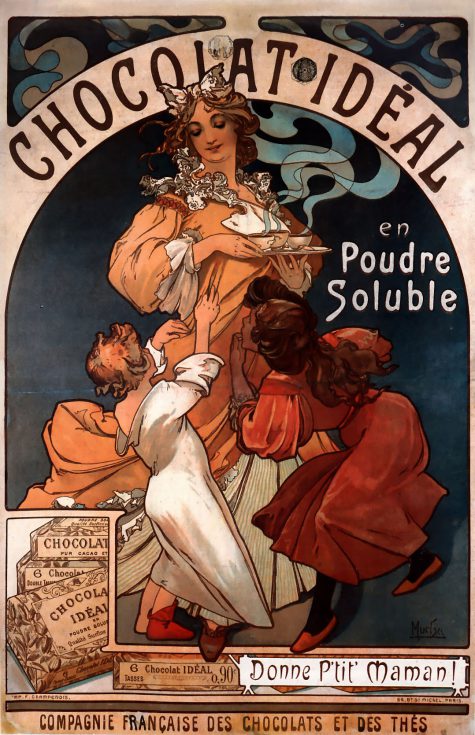













Debe estar conectado para enviar un comentario.